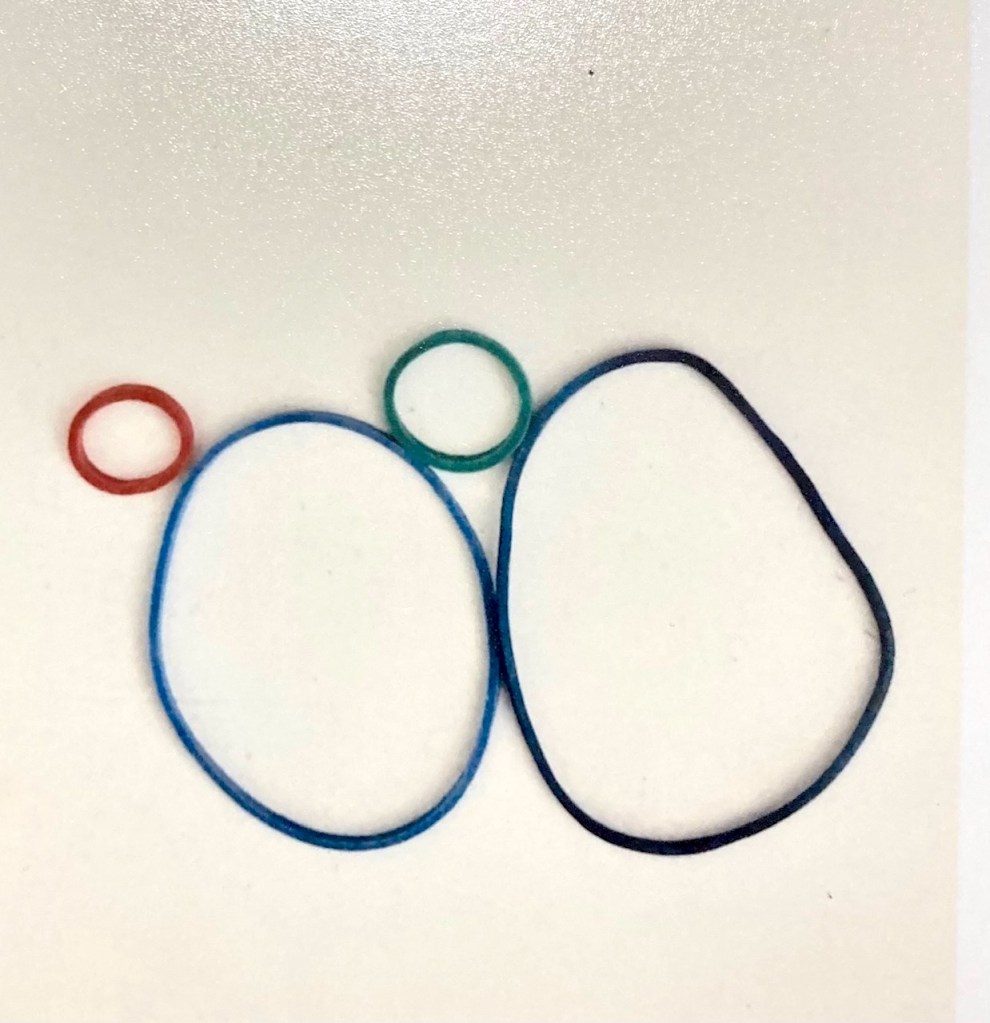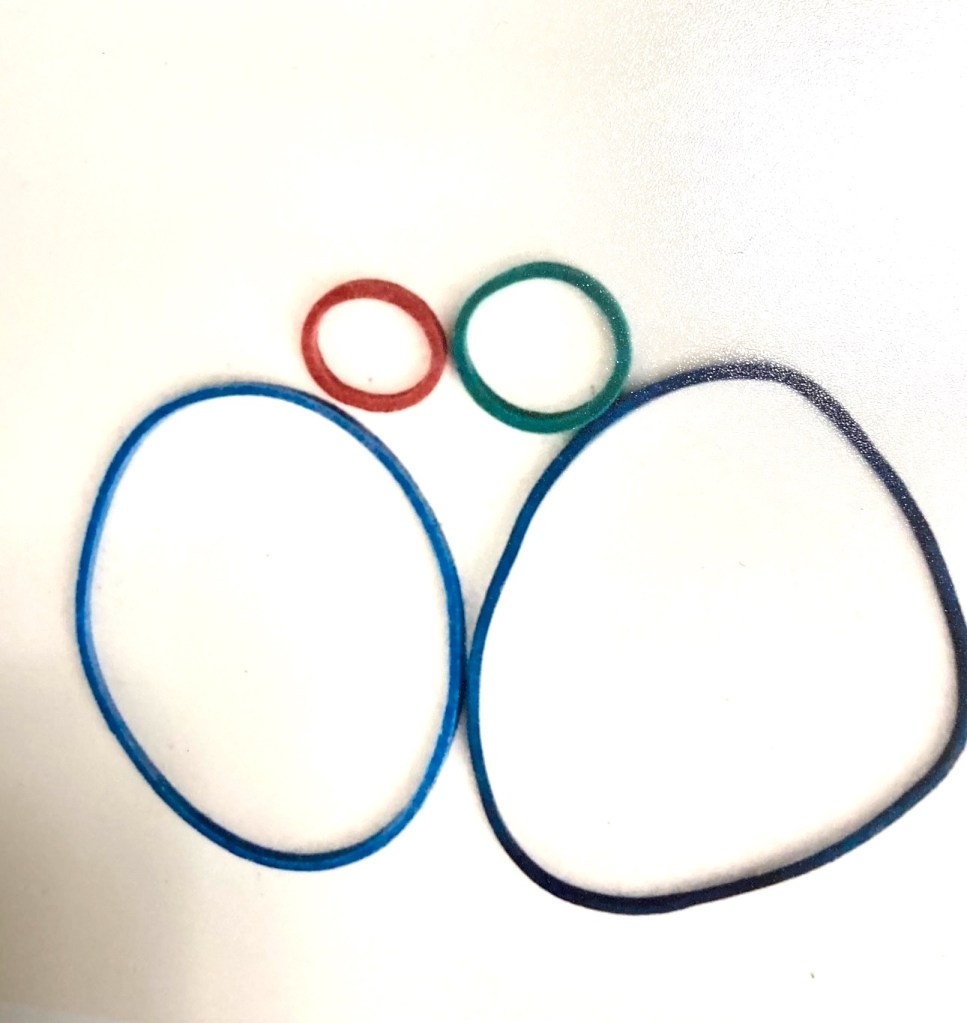Una nueva riqueza, un nuevo impulso en la vivencia y en la expresión del amor es el descubrimiento de la gratitud. Cuando acojo en mí tu don, brota de mi ser un nuevo amor, distinto, con una significación peculiar. Es la gratitud por todo lo que tú has significado para mí. La gratitud porque me has amado tanto. La gratitud por todo lo que has llegado a despertar en mí; porque, sin duda , sin ti mi vida habría sido otra; sin ti no hubiera llegado a la plenitud que alcancé. La gratitud, en fin, por la dicha de haber sido el recipiente de tu don, Aunque de hecho muchas veces actuáis por gratitud, pocas veces os la expresáis. Pocas veces os detenéis a pensar en todo lo que el otro ha sido capaz de hacer por ti a lo largo de la vida, en todo lo que ha sido capaz de renunciar, en los esfuerzos, en los sacrificios, en las superaciones, en esas mil cosas que han contribuido a tu dicha, te han llevado a plenitud. Y si pocas veces las pensáis, menos las decís. ¿Por qué no intentarlo alguna vez? Sorprende a veces veros distanciados el uno del otro por un pequeño incidente, Algo muy pequeño ha sido capaz de eclipsar todo un horizonte de dedicación y de entrega. Tal vez es porque somos así… La gratitud, el reconocimiento por todo lo que habéis recibido el uno del otro estará en la raíz de la sencillez y de la humanidad del uno ante el otro. Del respeto. De esa pobreza radical que os hace a cada uno necesitar al otro para vivir. Un cristiano es aquel que ha entendido tan bien el Tanto nos amó Dios, que nos dio a su Hijo, que no puede obrar de otra manera que buscando lo que a Él agrada. Para quien ha entendido y saboreado lo que es el amor de Dios sobre él, toda su vida será 3 una respuesta de gratitud, una respuesta de acción de gracias… Porque se me ha amado tanto. El amor de gratitud, de acción de gracias, nos impele con su fuerza a buscar, a saborear, a realizar lo que al otro agrada. Convencidos de que, en definitiva, cuando sinceramente respondéis a lo que hay de mejor y de más profundo en la petición muchas veces tácita del otro, le estáis también agradando a Él. La gratitud, lo gratuito, es la gracia en esta vida. Lo realmente gratificante. ¿Qué sería yo sin ti, que viniste a mi encuentro? ¿Qué sería yo sin ti, más que un corazón dormido en medio del bosque, más que una hora que se pasa en la esfera del reloj, qué sería sin ti, más que un balbuceo…? Todo lo he aprendido de ti sobre las cosas humanas, y he visto hasta ahora el mundo a tu manera. Todo lo he aprendido de ti como si bebiera en la fuente, como si leyera en el cielo las estrellas lejanas, como si repitiera la canción del que pasa cantando a mi lado. Tú me has tomado de la mano en este infierno moderno donde el hombre ya no sabe qué es ser dos. Tú me has dado la mano como un amante feliz.